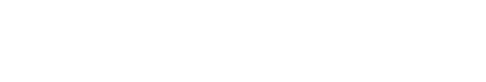¿Podemos comenzar a cambiar nuestra "mirada" sobre la urgencia hipertensiva?
La urgencia hipertensiva (UH) es una situación muy frecuente que asusta tanto a los pacientes como a sus familiares y al personal de salud y representa aproximadamente el 30% de las consultas que suelen darse en la central de emergencias (CE).
La UH se define como una tensión arterial sistólica (TAS) ≥ 180 mmHg y/o una diastólica (TAD) ≥ 110 mmHg, sin asociación con daño de órgano blanco (DOB) agudo (nuevo). Si la UH se acompaña de un DOB agudo estamos ante un cuadro realmente grave, denominado “emergencia hipertensiva” (EH). La EH es bastante menos prevalente que la UH. Ejemplos de ella son eclampsia, edema agudo de pulmón hipertensivo, insuficiencia renal aguda hipertensiva.
La UH debe diferenciarse de la EH ya que no tiene nada que ver con ella.
La UH suele ocurrir en personas que ya tienen diagnóstico de hipertensión arterial (HTA) y que están o no medicadas, pero también puede presentarse en quienes nunca antes han tenido registros constatados de tensión arterial (TA) elevada.
En la mayoría de los casos, los pacientes que consultan por una UH refieren que a partir de un malestar inespecífico, un mareo, una cervicalgia, una cefalea tensional, una situación estresante o un disgusto, se tomaron la TA (en su casa, en una farmacia, etcétera) y, como estaba muy elevada, acudieron (o los mandaron) a la CE asustados ante la presencia de un “pico de presión”.
También es habitual que algunos individuos con HTA se tomen un día la TA como un “control” y, al constatarla muy elevada, se asusten y acudan o sean enviados “en forma urgente” a una CE con el objetivo de que se les baje rápidamente la TA, asumiendo que, de lo contrario, corren riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) “inminente”.
La mayoría de estos pacientes son evaluados en forma relativamente exhaustiva y tratados en forma perentoria en la CE con drogas antihipertensivas para que la presión “baje”.
Esta conducta se está discutiendo en la literatura y muchos autores consideran que no es correcta.
No hay beneficio comprobado de la rápida reducción de la presión arterial en pacientes con hipertensión asintomática severa, y la mayoría de los pacientes que consultan en la CE pueden tratarse en forma ambulatoria.
Los siguientes hallazgos son ilustrativos:
● En un estudio retrospectivo de 59.535 pacientes que se presentaron en el entorno ambulatorio con UE, no tuvieron un beneficio sustancial por haber sido enviados a la guardia en comparación con el envío a su casa desde consultorio para el tratamiento ambulatorio de la presión arterial.
A los seis meses, las tasas de eventos cardiovasculares mayores fueron bastante bajas (0.9%) y similares en ambos grupos. Los pacientes enviados a sus hogares tuvieron tasas de ingreso hospitalarias más bajas durante los 30 días siguientes (48 contra 59%).
Aunque las tasas de control de la presión arterial fueron más altas al mes en los pacientes remitidos al servicio de urgencias, no hubo diferencias a los seis meses.
● Otro gran estudio retrospectivo examinó a 1016 pacientes que acudieron a una CE de ellos 435 recibieron tratamiento agudo de la HTA y 581 no lo recibieron.
No hubo diferencias en el retorno a la CE a las 24 horas y a los 30 días, y no hubo diferencias en la mortalidad a los 30 días y al año.
La transición hacia un abordaje racional de la UH va a ser lenta.
La gran mayoría de los pacientes con una elevación aguda de la TA no tienen una EH y esta puede descartarse fácilmente mediante el interrogatorio (y en menor medida el examen físico).
Los pacientes con una UH (que esperamos deje de llamarse así) no deberían estudiarse ni tratarse en la CE sino ser referidos a su médico de cabecera para que este aborde la HTA en el marco del manejo de los factores de riesgo cardiovascular, basándose en el riesgo cardiovascular global individual de cada paciente y utilizando siempre la toma de decisiones compartida.